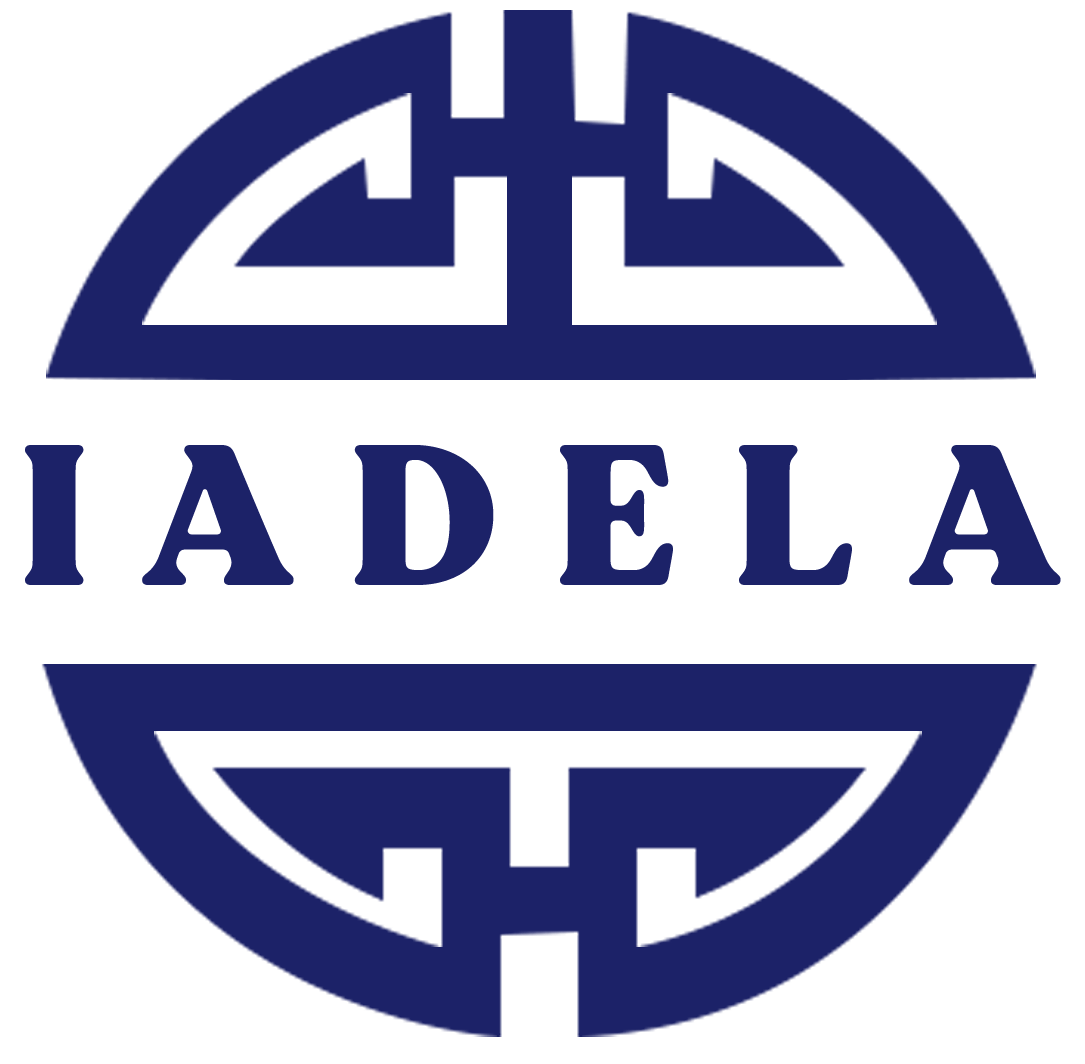En España hay activos 16 programas para que jóvenes y ancianos compartan piso. Distintos estudios subrayan los beneficios psicológicos y sanitarios de este tipo de relaciones.
Conchita Satorres buscaba compañera de piso en Barcelona. Esto es siempre un proceso complicado, pero aún más cuando sumas 91 años y tu último compañero de piso fue tu marido. Al enviudar, Conchita se empezó a encerrar en sí misma. Y en su apartamento. “Casi no salía”, reconoce. “El ratito que tenía a la Edith [su cuidadora], pues iba a la calle con ella. Pero después ya me quedaba sola, el fin de semana o las tardes”. Compartir piso podía ser una forma de romper esa dinámica, pensó. En lugar de poner un anuncio en Idealista, Conchita acudió a la Fundación Roure, una ONG catalana especializada en personas mayores. Les dijo que se apuntaba al programa de convivencia intergeneracional. Después de varias entrevistas con la psicóloga, apareció en su puerta una muchacha mexicana con unas maletas. Se llamaba Carla Argentina y tenía 30 años. Al principio se saludaban educadamente y se les hacía raro, no dejaban de ser dos desconocidas. Pero con el paso de los meses, fueron cogiendo confianza. Tres años después, ambas aseguran que no son compañeras de piso, son amigas. Familia.
En los últimos años, diferentes programas de convivencia intergeneracional como este se han popularizado en Europa, que parten de superponer dos problemáticas muy diferentes. Por un lado, la dificultad de acceso a la vivienda y la precariedad juvenil. Por otro, la soledad no deseada de las personas mayores. En la intersección de estas realidades, conviven miles de personas en España: puede que no compartan referencias culturales o códigos generacionales, pero comparten vida y piso.
Y eso es algo positivo. La amistad intergeneracional no había sido muy estudiada desde el punto de vista de la psicología y la salud, pero en los últimos años, diferentes estudios han señalado los beneficios bidireccionales de la misma. Un metaanálisis de 2019 señaló que los programas intergeneracionales redujeron significativamente el edadismo entre los participantes más jóvenes. Otro, de 2021, explicaba que los adultos mayores experimentan una reducción del número de caídas y fragilidad, y un aumento de fuerza y equilibrio. Un último metaanálisis señaló también una menor tasa de depresión entre los participantes.
En realidad, estos programas no han inventado nada nuevo. “Esto es la versión 2.0 de la antigua familia extensa, en la que convivían abuelos y nietos bajo el mismo techo”, explica Andrés Rueda, gerontólogo social y director de ASCAD. Y la familia extensa, señala, es una forma de evolución antropológica de la tribu, como grupos de personas conviviendo juntos. “La evolución hacia la familia nuclear rompió ese tipo de convivencia tribal y de familia extensa, especialmente en las ciudades o núcleos amplios de población. Pero genéticamente estamos programados para la convivencia intergeneracional de una forma natural”.
Pero más allá de nuestros genes, la realidad es otra. En 2022, más de cinco millones de personas vivían solas en casa, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra ha aumentado en casi un 20% en los últimos 10 años, y la previsión es que siga haciéndolo a un ritmo aún más elevado. No hay ningún modelo de familia o tipo de hogar que crezca con tanta fuerza. En una sociedad cada vez más individualista y envejecida, la soledad no deseada será uno de los grandes problemas del futuro. Y esto tiene consecuencias catastróficas.
Un reciente estudio de la revista BMC Medicine aseguraba que las personas mayores que no reciben visitas tienen un 39% más de posibilidades de morir que aquellas que sí las tienen. Las conexiones humanas les mantienen activos y potencian hábitos saludables.Programas como el de la Fundación Roure sirven como un dique a esta tendencia. “Somos un animal social por naturaleza y eso incluye la convivencia de jóvenes con personas mayores”, explica Rueda. “Pero todo esto necesita un formato determinado, unas condiciones”.
Las condiciones en el caso de Carla y Conchita eran claras. La joven no pagaría alquiler y a cambio haría compañía a la anciana al menos dos horas al día. Tres años después, el cariño y la convivencia han erosionado la rigidez de ese contrato. “La Carla ha sido una bendición”, asegura Conchita. “Porque puedo salir con ella, me saca a tomar el sol, a comer, a veces vamos de tiendas… Le gustan mucho los vestidos, las chaquetas y yo le aconsejo”. La convivencia entre ellas es similar a la que se da en cualquier hogar. Al principio había diferencias por lo que se ponía en la televisión. Conchita siempre ponía TV3, “sobre todo las noticias, que en esta casa son sagradas”, cuenta Carla. Ella no entendía el catalán y la política española le daba un poco igual. Le gustaban más los programas de reformas de casas o las series americanas. Pero a fuerza de ver las noticias, Carla aprendió catalán. De vez en cuando se le cuela alguna expresión o giro que llama la atención en medio de un discurso pronunciado con marcado acento mexicano. Conchita también se empezó a enganchar a algunas series que le gustaban a su nueva compañera de piso. Ver la tele se convirtió en un pasatiempo compartido. Algo parecido sucedió en la cocina, donde la una enseñó a la otra a cocinar los platos típicos de su tierra.
Carla Argentina Jiménez (33 años) junto a Conchita Satorres Biendocho (94 años). Viven juntas en el barrio de la Font de la Guatlla, en Barcelona, desde hace tres años.

Carla reconoce que se interesó por este programa por las condiciones económicas, pero después encontró en Conchita a una amiga. Su caso es paradigmático, explica Rueda: “Las convivencias surgen inicialmente por conveniencia o por intereses cruzados. Después, a partir de ahí, el roce y conocimiento mutuo hace el cariño que desemboca en una convivencia que va más allá de la inicial de orden muy material”.
Los programa de convivencia intergeneracional comenzaron a desarrollarse en España hace más de 25 años y se fueron multiplicando, de las grandes ciudades a las medianas. Actualmente, hay 16 programas repartidos a lo largo del territorio. Uno de los primeros fue Convive, una iniciativa que lleva activa desde 1995 y por la que han pasado más de 1.800 casos. El psicólogo Marcos Böcker es su responsable. “En una sociedad con vínculos más precarios, se requieren prácticas que fomenten el encuentro y la relación entre personas de diferentes generaciones”, explica en un intercambio de correos. “Frente a la soledad y lazos sociales fragmentados, las experiencias intergeneracionales pueden contribuir a generar sentimientos de pertenencia, de reconocimiento del valor social de todas las personas y al enriquecimiento mutuo en general”, señala. “Y esto, difícilmente se encontraría de forma natural, sin una promoción activa”.
En un primer momento, estos programas se entendían desde la caridad, poniendo a los mayores en una situación de inferioridad, pero la experiencia ha ido demostrando que este tipo de convivencia es enriquecedora para todos los involucrados. “Yo intento aportar a Conchita, pero ella también me aporta a mí”, explica Carla, que asegura haber aprendido no solo sobre historia y a cocinar, sino a vivir de otra forma. A tomarse las cosas con calma y disfrutar de la tranquilidad de estar en casa.
En estos años, también se ha dado cuenta de ciertos prejuicios sociales respecto a los mayores, de dinámicas edadistas de las que no era del todo consciente. “Tenemos una mirada que infantiliza e inhabilita a las personas mayores”, señala. “Se tiende a decir eso de ‘son como niños’. Y no. Son personas adultas con su personalidad y sus ideas, aunque físicamente estén mermados. Muchos mayores llegan a los 90 con su capacidad cognitiva intacta. Se nos olvida todo lo que podemos aprender de ellos”.